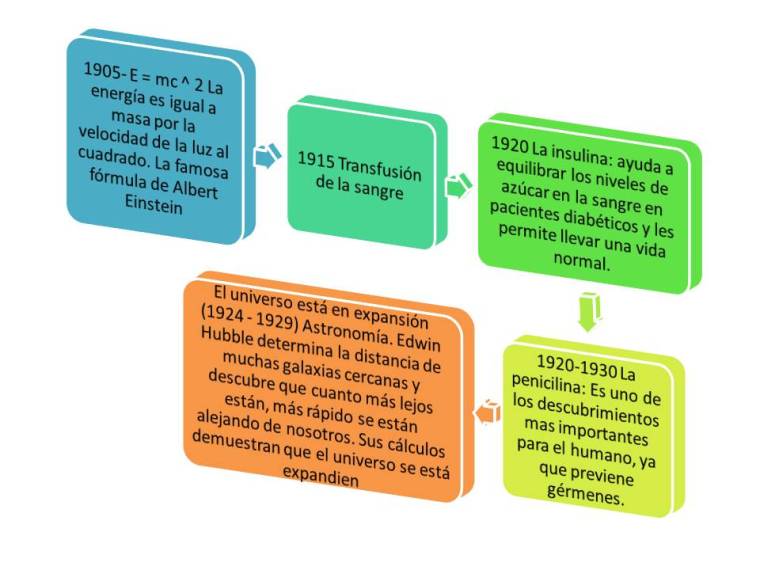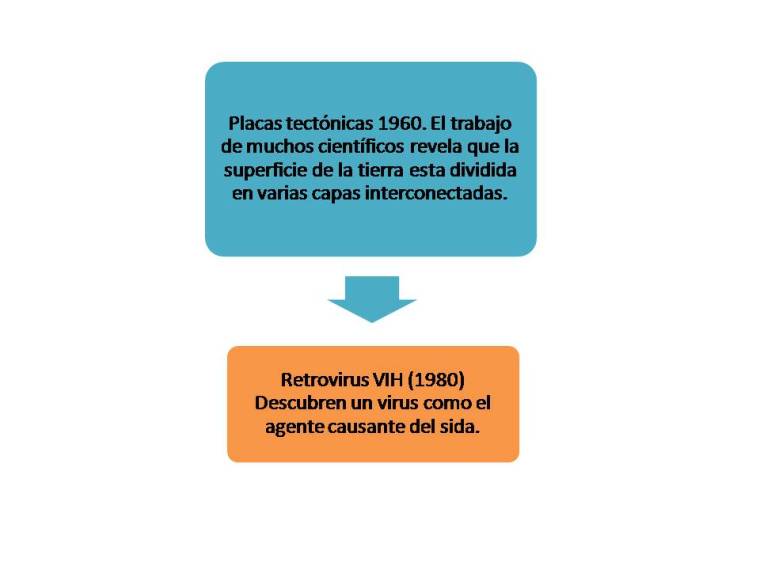El planeta ha entrado en la era de las 400. Por primera vez desde que los humanos pisan la Tierra, se ha superado la cifra de 400 partes por millón de CO2, el principal gas de efecto invernadero. Este gas es el principal responsable del calentamiento global que está acercando un cambio climático cada vez más irreversible. El mayor problema es que una vez liberado, se tardarán milenios en rebajar esa concentración.
En mayo de 2013, los periódicos del mundo se hacían eco de una noticia preocupante. Por primera vez un observatorio, el que la agencia estadounidense NOAA tiene en el volcán hawaiano de Mauna Loa captaba una concentración de 400 ppm. (partes por millón) de dióxido de carbono en el aire. Para hacerse una idea, en los inicios de la Revolución Industrial había 278 ppm. Era una concentración que representaba un balance natural entre la atmósfera, los océanos y la bioesfera. Pero la creciente quema de combustibles fósiles, primero carbón y después petróleo, alteró ese balance.
El registro de 2013, sin embargo, fue puntual, localizado y temporal. En los meses siguientes la cifra bajó. Pero, según anuncia hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en 2015 la marca de las 400 ppm. fue generalizada, global y sin que los cambios estacionales hicieran que el CO2 se apeara de ahí.
«El año 2015 marcó el inicio de una nueva era de optimismo y acción climática con el acuerdo de París sobre el cambio climático. Pero también hará historia por marcar una nueva era del calentamiento global con la realidad de este récord en la concentración de gases de efecto invernadero», lamenta en una nota el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

Taalas pone en la misma frase los dos hitos climáticos del año pasado porque será difícil cumplir los objetivos del primero (que la temperatura no suba más de dos grados a finales de siglo) con una concentración de CO2 tan elevada. «El verdadero problema es el dióxido de carbono, que permanece en la atmósfera durante milenios y aún más en los océanos. Si no atajamos las emisiones de CO2, no podemos luchar contra el cambio climático ni mantener el ascenso de la temperatura por debajo de los dos grados respecto a la de la era preindustrial»», sostiene el secretario general de la OMM.
Durante la última década, la cantidad de CO2 en la atmósfera se había mantenido cercana a las 400 ppm., pero sin superarlas. Para los climatólogos de la NOAA, la gota que ha colmado el vaso ha sido el fenómeno climático El Niño, que tuvo su máximo a mediados del año pasado. Su impacto, en forma de sequías en amplias zonas tropicales, redujo la capacidad de las selvas para absorber CO2. Pero El Niño ya ha pasado y la cifra de las 400 ppm sigue ahí.